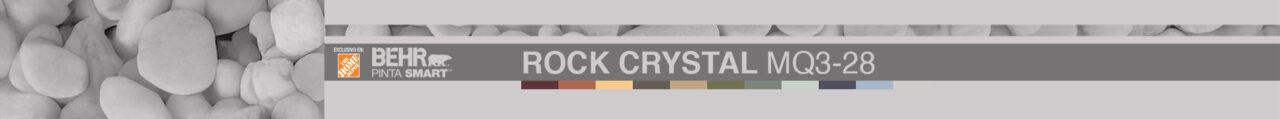Hace 20 años, cuando Fernando González Gortázar tenía 57, una revista mexicana le pidió que eligiera los edificios más singulares del siglo que se terminaba. Cuando se le preguntó por esa lista, que en octubre de 1999 aún no tenía concluida, el arquitecto mexicano, tapatío por adopción, dijo que había seleccionado para su decálogo la Casa Batlló de Gaudí (en Barcelona), el “prodigioso” Pabellón de Barcelona de Miers van der Rohe, el Museo Guggenheim de Frank Gehry (en Bilbao) y la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright (en Pensilvania, Estados Unidos); pero aún no tomaba una decisión final sobre por cuál obra de su paisano Luis Barragán (su gusto oscilaba entre la Capilla de las Capuchinas y la propia casa del autor de las Torres de Satélite) o Le Corbusier habría de decantarse, y estaba convencido de que iba a incluir el Palacio Nacional de Deportes de Kenzo Tange, en Tokio, Japón. De todos estos edificios afirmaba que “son milagros en los que la solución, las estructuras, la forma, el espacio
están supeditados a un acto poético”. González Gortázar, a quien Carlos Monsiváis nombró “el último de los románticos”, estaba definiendo así su propio estilo.
Arquitecto, urbanista, paisajista, escultor (de todos los formatos), escritor (tiene en su haber varios libros, entre ellos el volumen La arquitectura mexicana del siglo XX, que desde 1996 se ha reeditado en varias ocasiones, además de ensayos sobre su maestro Ignacio Díaz Morales y Luis Barragán, y su obra magna: Arquitectura: pensamiento y creación, editada por el Fondo de Cultura Económica en 2014), viajero infatigable, luchador social, poeta, ecologista, melómano, científico, conferencista, fundador de revistas y estudioso del folclore mexicano, cursó la carrera de Arquitectura en los años 60 en la Universidad de Guadalajara y luego marchó a París para realizar estudios de Estética con el historiador Pierre Francastel en el Instituto de Arte y Arqueología, y de Sociología del Arte en el Colegio de Francia con el escritor y crítico Jean Cassou.

Para este ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes (2012) y de la Medalla de Bellas Artes (2014), “la arquitectura que importa es aquella que tiene muy profundas sus raíces”. Acaso por eso tanto ha creado y expuesto en su amada Guadalajara, la ciudad donde creció y pasó su juventud, hasta 1990 que se radicó definitivamente en la capital mexicana que lo vio nacer el 19 de octubre de 1942.
Sus esculturas urbanas remiten a elementos arquitectónicos que, liberados de su función y escala, se cargan de significado, como sucede con Las Pistolas (1972), uno de sus trabajos más representativos. Esas trabes asimétricas de concreto en voladizo que
apuntan como cañones hacia el infinito son las encargadas de dar la bienvenida a los desmañanados corredores que van a cubrir sus kilómetros de rigor todos los días al Parque González Gallo, un espacio boscoso con andadores empedrados, ubicado en la
Zona Industrial de Guadalajara.
Ducho en el arte de la conversación (que utiliza como herramienta de exploración al interior del otro), el maestro gusta de prodigar máximas a sus interlocutores. “Hay que establecer entre ciudad y ciudadano un vínculo sustentado en el amor y el placer”. Y los alumnos de sus cátedras pueden dar fe de una más: “Optar por Dionisio y no por Apolo, por la pasión y no por la razón, optar por lo complejo sobre lo simple como forma de pensamiento”.

A sus 77 años, lamenta que la vida no le va a alcanzar para todo lo que le fascina, pero le ha sido suficiente para pasar a la historia como uno de los máximos proyectistas de nuestro país. En su reivindicación nostálgica y apasionada de los valores de la ciudad como lugar para vivir, convivir, desear o soñar, más allá de la mera supervivencia, el maestro propone objetos heroicos e inútiles luchando contra los elementos enajenantes (anuncios espectaculares, vallas, etc.) que se han apropiado de la metrópoli. Su arte
urbano trata de eso justamente: rescatar los valores de pertenencia y goce ciudadano.